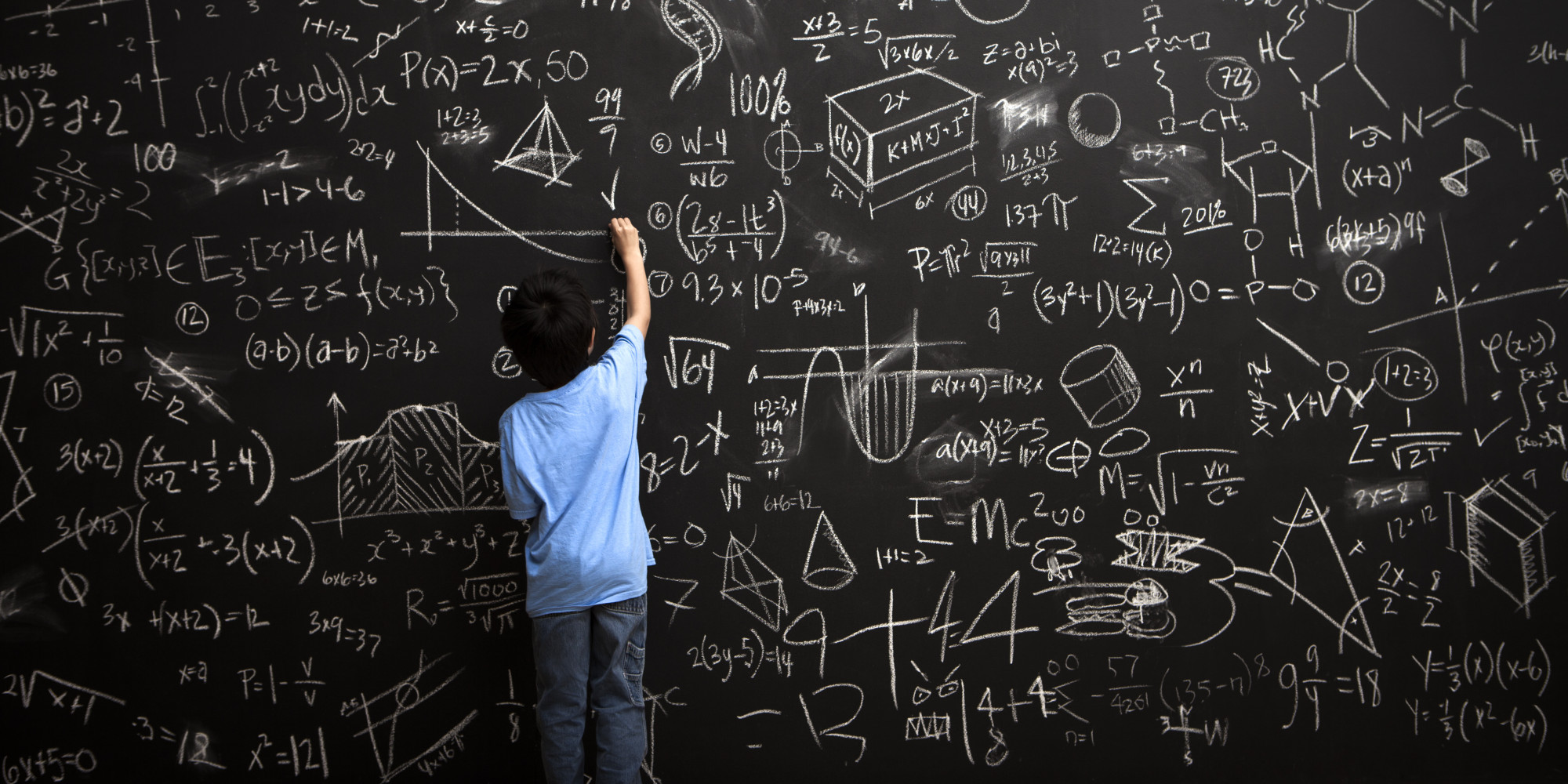Por Karina Insaurralde
Licenciada en Educación
Gabriel tiene dos años recién cumplidos. Entra a la sala contento mientras los padres lo dejan llenos de miedo. Los chicos juegan, lloran, piden upa… Gabriel le muestra a la maestra una figura y le dice “hexágono”. La maestra lo mira incrédula. Esa fue la primera señal de muchas que llegarían después. En los dos años siguientes del jardín, la vida escolar de Gabi estuvo marcada por unas ansias enormes de aprender y decenas de notas en el cuaderno de comunicaciones: “No quiere jugar”, “no hace las actividades propuestas”. La etiqueta de niño problemático comenzaba a pesar en la familia.
Pero junto con la llegada de la sala de 5, vino una mudanza que motivó un cambio de colegio. La segunda semana de clases llegó una citación en el cuaderno. Parecía que la historia volvía a repetirse. Sin embargo, la familia encontró esta vez, una ayuda para encontrar la punta del ovillo de la crianza de Gabi. Una sugerencia de evaluación los llevó a una especialista que tradujo en palabras lo que le pasaba a su hijo. No era falta de ganas, no era mala conducta, eran Altas Capacidades.
Esta podría ser una historia única, una excepción a la regla, sin embargo hay investigaciones que hablan de que un 15% de la población en edad escolar podría tener Altas Capacidades, es decir, habilidades excepcionales en una o varias áreas del desarrollo. Son chicos y chicas que suelen tener un lenguaje muy elevado para su edad, relacionan conceptos complejos y pueden apropiarse de la lectoescritura a temprana edad. Pero también pueden ser emocionalmente intensos, sufrir mucho más ante la injusticia y tener cierta intolerancia al exceso de estímulos sensoriales. Las altas capacidades son mucho más que un CI elevado, son un potencial, el germen de una semilla que necesita ser regada.
La historia de Gabi tuvo un final feliz, la escuela acompañó el proceso, puso en práctica estrategias de inclusión específicas para estudiantes con AACC, como el enriquecimiento curricular y la aceleración. Sin embargo, para muchos niños, niñas y adolescentes la historia es muy distinta.
Los profesionales suelen alertar sobre las consecuencias de la no atención a las necesidades específicas en el aprendizaje, que van desde la apatía hasta la somatización e incluso el fracaso escolar. La no atención suele venir de la mano de los mitos y de la falta de formación al profesorado.
Por otra parte, los medios suelen espectacularizar las coberturas de historias de niños y niñas con Altas Capacidades, los muestran como “genios autodidactas”, “prodigios”, o “pequeños Einstein”. Sin embargo, esta mirada puede provocar rechazo e incredulidad en las escuelas. Se convierten en niños problema y la familia termina siendo señalada como culpable de “sobreestimularlos”.
“El colegio nunca tuvo una actitud de culparlo, sino de tratar de acompañarlo”, dice la mamá de Gabi. Y en su voz se nota cierto alivio. Porque en una sociedad que tiende a la homogeneización, tener un hijo o hija que “se aparta de lo esperable” mueve las estanterías de todas las familias. Y podría haber terminado allí su búsqueda, sin embargo, creó junto con otras madres la Asociación Altas Capacidades Argentina, que hoy no sólo escucha y aconseja a otras familias, sino que también forman profesionales de la salud y la educación en esta temática.
En nuestro país, el artículo 93 de la Ley Nacional de Educación enuncia de manera clara la obligación de todas las jurisdicciones de crear las condiciones necesarias para la inclusión de los y las estudiantes con Altas Capacidades. Sin embargo, casi veinte años después de su promulgación sólo algunas jurisdicciones dictaron normas para crear estos programas y muchos padres y madres deambulan de escuela en escuela pidiendo un lugar en el que sus hijos e hijas sean alojados desde el conocimiento, pero más aún desde la empatía. Y aunque esas historias son las que salen en los medios, mostrar estas otras, las que hablan de docentes y familias que son capaces de buscar juntos el bienestar de niños, niñas y adolescentes, nos recuerda que es posible construir un mundo en el que nadie quede afuera. Y en definitiva, la construcción del mundo comienza en nuestras escuelas.